Capítulo 1
Esta es PolIy Johnson —dijo Raúl Zaforteza tras sacar una fotografía de una carpeta —. Dentro de seis semanas dará a luz a mi hijo. Para entonces, tengo que haberla encontrado.
Digby, que esperaba una rubia despampanante con cara y cuerpo de modelo, se quedó confundido al ver a esa mujercita pequeña y delgada, de pelo color caoba, ojos azules y sonrisa dulce. Parecía tan joven que no la veía adecuada como madre de alquiler.
Digby Carson era abogado de un bufete londinense de gran prestigio y había llevado casos muy difíciles; ¿pero qué podía hacer contra una madre de alquiler que había huido, resuelta a quedarse con el niño finalmente? Miró a su cliente con expresión poco alentadora.
La fortuna de Raúl Zaforteza le venía de la explotación de minas de oro y diamante. Era un magnate brillante, un gran jugador de polo y, según la prensa amarilla, un hombre mujeriego. Rozaba el metro noventa, tenía constitución atlética, un temperamento inflamable y, en resumen, un aspecto muy intimidatorio.
— Digby... creía que mi asesor de Nueva York ya te había hablado al respecto — espetó Raúl impacientado.
—Dijo que era un asunto demasiado confidencial para tratarlo por teléfono. Y yo no tenía la menor idea de que estuvieras planeando convertirte en padre por medio de una madre de alquiler — replicó Digby—. ¿Por qué demonios te has embarcado en una aventura tan arriesgada?
—¡Por Dios!, ¡tú me has visto crecer! ¿Cómo puedes preguntarme eso?
Digby se sintió incómodo. Había trabajado para el difunto padre de Raúl y no se le escapaba la infancia desdichada de éste. A pesar de su dinero, no podía decirse que le hubiera tocado la lotería con los padres.
—Decidí hace mucho que no me casaría —prosiguió Raúl con convicción—. ¡Jamás dejaré que una mujer tenga tanto poder sobre mí, o sobre los hijos que pudiéramos tener! Pero siempre me han gustado mucho los niños...
—Ya —susurró Digby.
—Muchos matrimonios acaban divorciándose y en la mayoría de ellos la mujer se queda con los hijos —le recordó Raúl al abogado—. Alquilar a una madre me pareció la mejor manera de asegurarme la potestad de mi bebé; no ha sido un acto impulsivo, Digby. Y me costó mucho encontrar a una mujer adecuada...
—¿Adecuada? —interrumpió Digby, sorprendido por la elección, que no se parecía nada a las rubias de las que su cliente solía hacerse acompañar.
—Cuando mi equipo de asesoramiento de Nueva York puso un anuncio, recibieron ofertas de muchísimas candidatas. Contraté a un médico y a un psicólogo para que dictaminara a las más aptas, tras someterlas a una batería de pruebas... y la responsabilidad final fue mía, por supuesto.
—¿Cuántos años tiene? —preguntó Digby mientras miraba la foto de Polly Johnson.
— Veintiuno.
—¿Y era la única candidata adecuada?
— El psicólogo tenía sus reservas, pero decidí pasarlas por alto. Tuve la corazonada de que era la madre perfecta y actué por instinto. Es cierto que es joven e idealista, pero sus valores me convencieron; no la motivaba la codicia, sino el deseo desesperado de pagarle una operación a su madre que pudiera prolongarle la vida.
— Me pregunto si esa desesperación no afectó a su capacidad de discernir dónde se estaba metiendo — repuso Digby.
— Eso no sirve de nada ahora que está embarazada de mi hijo —replicó Raúl, desabrido—. Voy a encontrarla como sea. He estado investigando y sé que hace dos meses estuvo en la casa de su madrina, en Surrey. Todavía no sé adónde fue después; pero antes de encontrarla necesito saber qué derechos tengo de acuerdo con las leyes de este país.
Digby no tenía prisa por darle las malas noticias: el alquiler de madres no estaba bien visto en Inglaterra y si ella decidía quedarse con el bebé, ningún juez le entregaría la custodia de éste al supuesto padre, por más contratos que se hubieran firmado.
— Antes cuéntame más detalles — contestó el abogado.
Mientras le ponía al corriente, Raúl miraba por la ventana y recordaba la primera vez que había visto a Polly Johnson, a través de un cristal de dos caras, con espejo en la perteneciente a la sala donde la habían recibido sus abogados de Nueva York. Le había parecido una muñeca de porcelana, frágil e inusualmente bella.
Se había mostrado valiente y sincera. Y muy agradable. No es que Raúl hubiera buscado antes a una mujer así, pero le gustó la idea de que su hijo heredase esas cualidades. Y aunque no era una mujer de mundo, experimentada, pero gozaba de una enorme fortaleza interior y un carácter tranquilo.
Luego, cuanto más había hablado Polly, más deseos había tenido Raúl de conocerla cara a cara, para poder responder a su hijo, en el futuro, sobre las preguntas curiosas que le hiciese sobre su madre. Pero sus abogados se habían negado tajantemente, alegando que debía permanecer en absoluto anonimato, a fin de ahorrarse posibles problemas más adelante. Pero, dado que él siempre había tenido fe ciega en su instinto, no había dudado en satisfacer sus deseos...
Y debía reconocer que tras desoír los consejos de sus abogados, todo había empezado a torcerse.
— De modo que nada más asegurarte de que la chica estaba embarazada, la instalaste en una casa en Vermont, con una asistenta de tu confianza para que cuidara de ella —dijo Digby—. ¿Dónde estaba su madre mientras tanto?
—En cuanto Polly firmó el contrato, su madre fue a un hospital para fortalecerse y poder afrontar el postoperatorio. Estaba muy enferma y no sabía nada del contrato de alquiler de su hija. La operaron cuando Polly sólo estaba de dos semanas... Murió dos días después de la intervención —concluyó Raúl, en tono pesaroso.
— Pobrecilla.
¿Pobrecilla? Polly se había quedado desolada. Y Raúl era consciente de que el único motivo por el que se había ofrecido a alquilarse era salvar la vida de su madre. Cuando Soledad, la asistenta, le había comunicado la depresión que Polly estaba atravesando, Raúl no había podido evitar acercarse a ella.
Había temido que abortara del disgusto y había sentido la obligación de ofrecerle su apoyo. Estaba sola en un país que no era el suyo, con sólo veintiún años, embarazada de un desconocido y con el luto de su madre...
—Así que me puse en contacto con ella —confesó Raúl—. Como no podía reconocer que yo era el padre del bebé, tuve que recurrir a algunos engaños para presentarme.
Digby lamentó que su cliente se hubiese dejado ver por Polly; pero Raúl Zaforteza era un hombre muy complejo: así como era un enemigo temible en los negocios y muchas mujeres sufrían por lo distante que se mostraba con ellas, también tenía gestos muy generosos, unos pocos amigos muy fieles y era capaz de los sentimientos más profundos.
—Me alojé en una casa cerca de donde ella vivía y me aseguré de que nuestros caminos se cruzaran, sin revelar mi identidad. Durante los siguientes meses, la visité algún fin de semana que otro, poco tiempo, sólo para que pudiera hablar con alguien —Raúl se detuvo y se encogió de hombro; se notaba que estaba tenso.
-¿y?
—¡Y nada! —se giró y lo miró con sus ojos oscuros y penetrantes—. La traté como si fuera mi hermana pequeña. Era una amiga, nada más.
Digby prefirió no comentar que, siendo Raúl hijo único, no podía saber cómo se trataba a una hermana pequeña. Él sí que tenía tres hermanas pequeñas... y a las tres se les encendían los ojos con sólo oír el nombre de Raúl. De hecho, la última vez que lo había invitado a cenar, había sido muy violento ver cómo se habían arreglado las tres, seductoramente, para captar su atención. Hasta su esposa había dicho que era una tentación para cualquier mujer.
Se imaginó a aquella joven ingenua, abatida tras la muerte de su madre, embarazada... ¿cómo habría encajado la irrupción de un hombre tan carismático, rico y seguro de sí mismo como Raúl?
—¿Cuándo desapareció? —le preguntó.
— Hace tres meses, de repente... Soledad había salido a comprar y la dejó sola... ¿Puedes creerte que no he vuelto a dormir bien desde entonces? Estoy tan preocupado que...
—Supongo que cabe la posibilidad de que haya interrumpido el embarazo —sugirió el abogado.
—¡Digby! — Raúl lo miró con reproche—. ¡Polly nunca abortaría! Es muy delicada, muy femenina, cariñosa.., ella nunca elegiría esa opción—afirmo.
—Bueno... Me preguntabas por tus derechos —Digby respiró profundo por lo que se avecinaba—. Me temo que los padres no casados no tienen ningún derecho según las leyes británicas.
— ¡No es posible! —exclamó Raúl con incredulidad.
—Y aunque lo tuvieras, no podrías aducir que la chica no sería buena madre; después de todo, fuiste tú quien la escogió — señaló Digby —. Has arrastrado a una joven respetable a convertirse en madre de alquiler mientras ella intentaba salvar la vida de su madre. No creo que ningún jurado te mirase con buenos ojos.
— ¡ Pero lo ha firmado! — explotó Raúl—. Lo único que quiero es traer a mi hijo a Venezuela. ¡ No pretendo llevar esto a juicio! Tiene que haber alguna otra manera de...
— Cásate con ella.
Raúl lo miró con disgusto.
— Si eso era una broma, Digby, ha sido de muy mal gusto.
Henry corrió una silla para que Polly se sentara a cenar. La madre de Henry, Janice Grey, frunció el ceño al ver la sombra que apagaba los azules ojos de Polly, embarazada de ocho meses y con aspecto enfermizo.
— Deberías descansar a estas alturas del embarazo —le dijo—. Si te casaras con Henry, podrías dejar de trabajar y tomarte las cosas con calma mientras él te ayuda a solucionar las cosas del testamento de tu madrastra.
—Es lo mejor —afirmó Henry—. Debes tener cuidado o algún buitre sacará tajada de la parte de la herencia que te corresponde.
—No quiero casarme con nadie —dijo Polly, cuyas delicadas facciones se habían endurecido en los últimos tiempos. Luego miró sin apetito la cena que tenía frente a sí. Se había equivocado alojándose en casa de Janice; ¿pero cómo podía haber sospechado que la fiel asistenta de su difunta madre había tenido un motivo ulterior para ofrecerle que se hospedase con ella?
Janice y su hijo conocían las extrañas condiciones del testamento de Nancy Leeward. Sabían que Polly heredaría un millón de libras si se casaba en el plazo de un año y no se divorciaba en seis meses. Y Janice estaba decidida a casarla con su hijo.
Por otra parte, quizá fuera un intercambio justo, pensaba Polly, la cual daría a luz a un niño en poco tiempo y no podría reclamar el dinero de su madrina mientras permaneciese soltera.
—Los niños pequeños son muy exigentes —le dijo Janice, después de que Henry abandonara la sala—. Te aseguro que no es sencillo criarlos.
—Ya lo sé —contestó Polly, sonriendo de ternura al pensar en el niño que llevaba dentro.
— Sólo intento avisarte, Polly. Sé que no estás enamorada de Henry, ¿pero cuándo te has enamorado tú de alguien?
—Nunca —concedió Polly a regañadientes.
— No me gusta fisgar, pero es evidente que el padre de tu niño se largó en cuanto te quedaste embarazada —dijo Janice—. Mi hijo nunca sería tan irresponsable.. Y la gente no se casa sólo por amor. La gente se casa por un millón de razones: por seguridad, compañía, por tener un hogar bonito... —insistió.
—Me temo que yo quiero algo más —respondió Polly mientras se ponía de pie—. Voy a acostarme un rato antes de ir a trabajar.
Después de subir las escaleras, se recostó sobre la cama de su habitación: ¡jamás se casaría con Henry para conseguir la herencia de su madrina!
Y, sin embargo, era la falta de dinero lo que la había llevado a esa situación. Su difunto padre siempre había dicho que el dinero era el origen de todos los males y, a juzgar por su alocada decisión de alquilarse como madre para conseguirlo, debía darle la razón.
¿Cómo había pensado que podría desprenderse de su bebé después de darle a luz? ¿Cómo podía haber firmado que renunciaba a todos sus derechos y que estaba de acuerdo en no volver a verlo nunca más? Había sido una estúpida inmadura, y se había visto obligada a huir, consciente de que la perseguirían y de que, lo más probable, acabarían encontrándola...
La amenaza constante de que la descubriesen le ponía la carne de gallina. Se sentía como una delincuente, consciente de que había firmado un contrato por el que ella debía entregar al bebé a cambio del dineral que había recibido para poder financiar la operación de su madre.
A veces la despertaban pesadillas en las que la extraditaban a Estados Unidos, la llevaban a juicio y le quitaban a su hijo para dárselo a un padre rico y sin escrúpulos, venezolano. Y cuando no tenía pesadillas, le costaba conciliar el sueño, entre otras cosas, porque el estado de su embarazo le impedía acostarse con comodidad.
Para colmo, en los momentos de mayor debilidad, veía a Raúl Zaforteza, un hombre peligroso del que se había enamorado rendida e inútilmente, por primera vez en la vida. Desde que lo había conocido, había contado los días transcurridos hasta volver a encontrarse con él. ¡Y pensar que había tratado de ocultarle su embarazo!, ¡cómo si Raúl no lo hubiera sabido desde el principio!
Una hora después, Polly se marchó a trabajar. Era una tarde de verano fría y lluviosa. Decidió andar para ahorrarse el autobús. Tenía que ahorrar para cuando no pudiese ir al supermercado en el que estaba empleada.
— Pareces muy cansada, Polly — le dijo su superiora mientras la joven se quitaba el abrigo—. Espero que tu médico sepa lo que se hace cuando dice que puedes seguir trabajando —añadió, para retirarse acto seguido.
Polly recordó que hacía dos meses que no iba al médico, y que ya entonces le había recomendado que guardara reposo. ¿Pero cómo iba a descansar?
Vivía, en definitiva, en un estado de agotamiento continuo, le dolía la espalda, tenía hinchados los tobillos y, si se sobrepasaba, le entraban jaquecas y mareos.
Al finalizar su turno, Polly se alegró de veras de librar al día siguiente. Salió del mercado. La lluvia había cesado y las farolas se reflejaban en los charcos de las calles húmedas.
Polly no se molestó en intentar cerrarse el abrigo, por cansancio y por ser inútil tratar de proteger su vientre abultado. Se consoló pensando que pronto podría sujetar al bebé en sus brazos.
Sumida en estos pensamientos, no advirtió la presencia de un obstáculo en su camino. Sólo en el último momento, cuando ya casi había chocado contra un hombre alto e imponente, intentó esquivarlo.
Perdió el equilibrio en el movimiento y, justo cuando iba a gritar, un par de brazos la agarraron con firmeza y le hicieron recobrar la estabilidad. Entonces, con el corazón acelerado, se atrevió a mirar al hombre de corbata gris que la había rescatado.
Raúl Zaforteza la contempló con una expresión atractiva e impávida al mismo tiempo.
Polly se estremeció, abrió y cerró la boca sin pronunciar palabra y encajó con pánico la mirada brillante de aquella fiera que la tenía entre sus garras.
—No hay un sólo lugar en todo el mundo donde puedas esconderte de mí —le dijo Raúl con calma, como sentencia definitiva—. La búsqueda ha terminado.

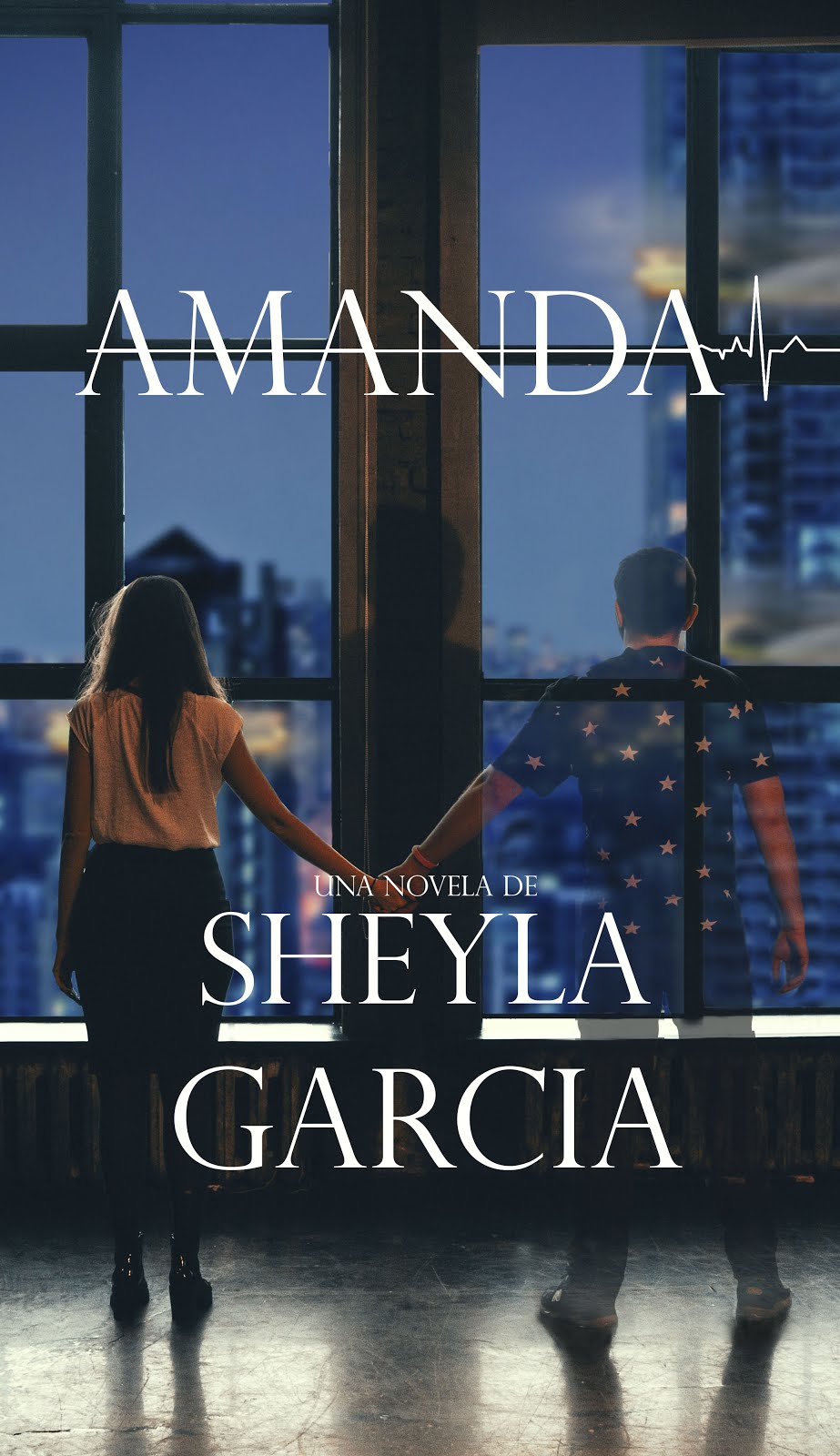
No hay comentarios:
Publicar un comentario